Cuando era una niña, a menudo miraba más hacia el suelo que hacia el cielo. Cogía todo lo que me llamaba la atención, ya podía ser una chapa de botella, un tornillo, un cristal o un trozo de cable que, como brillara o tuviera un bonito color, me lo llevaba al bolsillo sin pensarlo. Mi madre solía decirme que parecía una urraca, pues estas aves tienen la costumbre de llevar todo tipo de cosas brillantes a su nido.
A mí me parecía fascinante todo lo que encontraba y siempre hallaba una utilidad para esas cosas que, aparentemente, ya no servían para nada. Eran desechos con los que inventaba objetos o juguetes para pasar el tiempo, y era tanto y tan grato el tiempo que pasaba inventando y el que pasaba jugando, que se me pasaba el tiempo y nunca me aburría. Recuerdo que con las pelotas de tenis que encontraba rotas, hacía pequeñas macetas con forma de media naranja, las llenaba de tierra y plantaba en ellas granos de trigo que solían germinar. Luego, con unas tablas que también había encontrado en la calle, hice una estantería para poner mis macetas de pelotas.
De todas formas, ahora que lo pienso más despacio, aquello que yo hacía no era un coleccionismo en toda regla, era más bien un acumular objetos a los que daba un valor que en realidad no tenían.
El verdadero coleccionista –a mi modo de entender- identifica, data, clasifica y ordena el objeto en cuestión, de manera que ese ejemplar que ya forma parte de la colección quede expuesto para que él mismo, o cualquier persona interesada, pueda apreciarlo siempre que lo desee. Cuando se actúa de esta manera, entonces se está haciendo una colección.
Recuerdo que me pasaba mucho rato viendo a mi madre colocar los sellos o las monedas de sus colecciones. Así que creo que lo único que coleccioné en serio fueron los cromos de los álbumes, porque había que ordenarlos, pegarlos correctamente en su lugar y –quizás lo más divertido- cambiar los repetidos con los amigos o las compañeras de clase. Los álbumes de cromos eran una verdadera colección, porque cuando quedaba uno que era imposible conseguir, podías pedirlo y a veces te lo mandaban y completabas tu colección de Monedas del Mundo, Días Felices o Animales.
Cuando me fui haciendo mayor –sin remedio- y comencé mis estudios, seguía con la costumbre de coger cosas del suelo. No obstante, ya seleccionaba lo que cogía, pues mis intereses habían cambiado. Tal vez influida por el tipo de estudios que realicé, muy relacionados con la naturaleza, recogía por aquellos días muchas piedras –ahora procuro decir rocas, sobre todo delante de mis alumnos- de cuarzo blanco, transparente o rosado, pues el cuarzo se presenta de muy diversos colores y eso lo hace muy atractivo. También recogía pizarras con fósiles, que eran muy difíciles de hallar, y cuarcitas de la sierra llenas de líquenes y, por otro lado, nidos y huevos abandonados. Los nidos los reconstruía un poco y los huevos los vaciaba para conservarlos. Recogía las plumas caídas en el suelo y trataba de averiguar a qué especie de ave habían pertenecido. Las metía en bolsas independientes y las guardaba en una caja. Lo de las plumas se parecía bastante a una colección.
Lo que peor llevó mi madre fue mi tremenda afición por coger los huesos de todo tipo de animales que encontraba muertos en el campo. Los limpiaba con mucha paciencia y los blanqueaba. Los cráneos de las aves me fascinaban y, como casi nunca tenía tiempo de prepararlos, los congelaba hasta que pudiera hacerlo. Por eso digo que mi madre lo pasaba mal, porque se moría de asco pensando que un cajón de su congelador estaba llenos de cabezas de pájaros.
Ha pasado mucho tiempo de todo aquello. Ahora tengo casa y congelador propio. Ya no guardo cabezas de ningún tipo, como no sean las de los langostinos por Navidad.
Mis hijos, que parece que me observan desde que nacieron, han imitado mi comportamiento y se han convertido en pequeñas pero eficientes urracas. Cuando vienen del colegio y les reviso los bolsillos de los pantalones, hallo todo tipo de tesoros: un trozo de goma, un mini-lápiz con el que casi es imposible escribir, una tuerca, una ramita, un trozo de corteza de árbol, una flor, un papel con un dibujo, una pegatina sucia que seguramente estaba pegada en el suelo… ¡cómo me recuerdo en ellos!
Chatarreros, buhoneros, barrenderos… ya tienen mis hijos un digno oficio. En latas o botes de cristal, almacenan todo lo que cogen en sus andanzas. Tienen una caja llena de chapas, cuando vamos a un restaurante hay que decirle al camarero que nos dé la chapa de la botella que acaba de abrir. A veces algunos, los más simpáticos, vienen con un puñado de chapas para cada uno y entonces es la locura.
Los trozos de azulejos que se encuentran semienterrados los llaman directamente tesoros. Tienen también minerales y rocas. Todas estas cosas no son colecciones, por supuesto, pues se acumulan en el interior de sus recipientes sin orden ni concierto, pero son el reflejo de la inmensa curiosidad que tienen los niños hacia todo lo que les rodea. Hay tantas cosas en el mundo tan vistosas, entretenidas, brillantes, misteriosas, que hay que retenerlas porque son verdaderos tesoros de inmenso valor.
Sin embargo, sí tienen mis hijos una colección en toda regla. Su colección de monedas.
Con la ayuda de su padre y el estímulo de su abuelo paterno –gran coleccionista de monedas y sellos-, y con el incentivo de las exposiciones de numismática y filatelia –ya han participado en una-, han formado una pequeña colección que va en aumento. Con qué ilusión esperan unas vacaciones, o una fecha señalada, para ir a la tienda a comprar unas cuantas monedas más.
Las tienen ordenadas en sus hojas de plástico duro, clasificadas, datadas, colocadas de manera que ellos mismos, o cualquier persona interesada, pueda contemplarlas siempre que quiera.
Su abuelo les ha prometido que cuando terminen los estudios primarios les va a regalar un doblón de oro. De momento, y para que no se le olvide la promesa, les ha dado una cajita redonda y transparente, que será la que en un futuro albergue el ansiado doblón.Y con el doblón en el horizonte, mis hijos estudian, juegan, hacen deporte, pegan los cromos de la Liga en el álbum y coleccionan monedas.Y sueñan con el día en que por fin añadan tan preciada moneda a su incipiente y verdadera colección.
Escrito por
Pilar López Ávila
Publicado en la Revista “Norba Filatélica”, Número 2 diciembre 2009
Pilar López Ávila, es autora del Libro de Cuentos “Luna lunera, quién alcanzarte pudiera”, publicado por la Asociación Cultural “Norbanova” en su colección de Literatura Infantil. De los dos cuentos que integran el libro, el primero de ellos, que lleva por título “Para Mariquina que vive en la Luna”, es una historia muy relacionada con el correo, pues narra las peripecias del Cartero Simón para entregar una carta a la protagonista, que vive en la Luna. ¿Llegará finalmente a recibirla?.




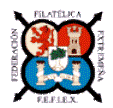















0 comentarios :
Publicar un comentario